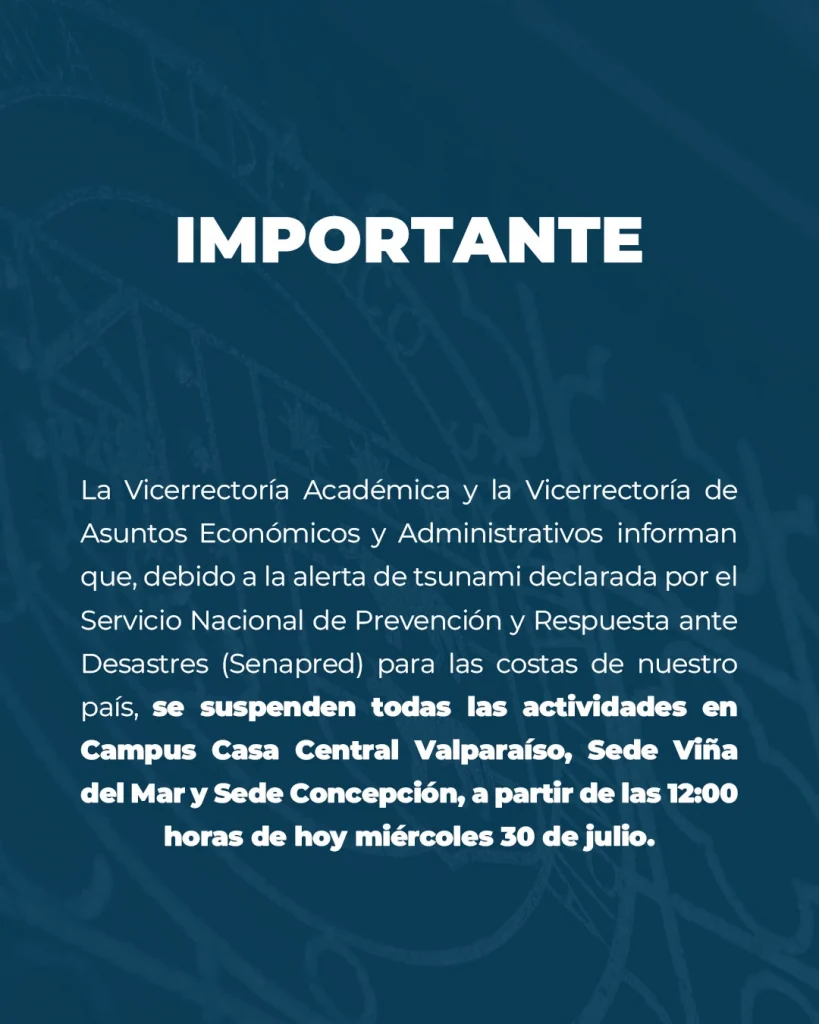Hace unos días los titulares de los principales medios de comunicación anunciaron con entusiasmo un nuevo hallazgo en Marte: el rover Perseverance de la NASA descubrió en una roca llamada Cheyava Falls una serie de estructuras químicas conocidas como “manchas de leopardo”. Estas formaciones, según los científicos, podrían ser la evidencia más clara hasta ahora de la existencia de vida microbiana antigua en el planeta rojo. Aunque todavía falta mucho para confirmar esta hipótesis, la noticia despertó inmediatamente la imaginación colectiva: volvimos a preguntarnos si estamos solos en el universo.
Hace unos días los titulares de los principales medios de comunicación anunciaron con entusiasmo un nuevo hallazgo en Marte: el rover Perseverance de la NASA descubrió en una roca llamada Cheyava Falls una serie de estructuras químicas conocidas como “manchas de leopardo”. Estas formaciones, según los científicos, podrían ser la evidencia más clara hasta ahora de la existencia de vida microbiana antigua en el planeta rojo. Aunque todavía falta mucho para confirmar esta hipótesis, la noticia despertó inmediatamente la imaginación colectiva: volvimos a preguntarnos si estamos solos en el universo.
La idea de que Marte pudo albergar vida en algún punto de la historia siempre nos ha resultado atractiva. Desde fines del siglo XIX, cuando astrónomos como Percival Lowell creían ver canales artificiales en la superficie del planeta, nuestra cultura ha fantaseado con marcianos, civilizaciones desaparecidas y paisajes habitados por formas de vida exóticas. A lo largo del siglo XX y XXI, esa fascinación se tradujo en programas espaciales ambiciosos, en la construcción de sondas, flybys, robots exploradores y, más recientemente, en planes cada vez más concretos de enviar humanos al planeta rojo.
El propio Perseverance no llegó allí por azar. Forma parte de la misión Mars 2020, cuyo objetivo central es buscar huellas de habitabilidad pasada y recolectar muestras de suelo y roca que podrían ser traídas a la Tierra en una futura misión conjunta entre NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). En el cráter Jezero, donde el rover trabaja desde 2021, alguna vez desembocó un río y se formó un delta: un escenario ideal para preservar restos biológicos si es que alguna vez existieron.
Antes de Perseverance, el rover Curiosity ya había enviado pruebas sólidas de que Marte tuvo agua líquida en abundancia y minerales que se forman en condiciones propicias para la vida. Mucho antes, en los años setenta, la misión Viking intentó realizar experimentos biológicos directamente sobre el suelo marciano; Más tarde, Spirit reveló en el cráter Gusev indicios de antiguos ambientes acuosos, aunque en condiciones poco hospitalarias; Opportunity confirmó la existencia de depósitos sedimentarios en Meridiani Planum asociados al agua líquida; y Phoenix, en 2008, excavó en las llanuras árticas y halló hielo de agua justo bajo la superficie, demostrando que el planeta aún conserva reservas congeladas. Así, cada misión ha aportado piezas al rompecabezas.
No obstante, la magnitud de este esfuerzo es impresionante. Cada rover implica décadas de planificación, el trabajo de miles de científicos e ingenieros, inversiones que superan los cientos de millones de dólares y todo para responder una pregunta aparentemente simple pero cargada de significado: ¿hubo vida en Marte? Y si la hubo, ¿podría haberla todavía, quizás en forma microscópica bajo el subsuelo?
Algunos podrían considerar que se trata de mera curiosidad científica, pero la verdad va más allá: entrar vida fuera de la Tierra transformaría de inmediato nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Confirmaría que la biología no es una rareza aislada en un rincón azul, sino una posibilidad extraterrestre, algo que puede emerger cuando las condiciones son las adecuadas. Sería, hoy en día, uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad.
Sin embargo, mientras celebramos cada indicio en Marte, conviene hacer una pausa y mirar hacia nuestro propio planeta. Porque aquí, en la Tierra, tenemos abundancia de vida en todas sus formas y escalas, y sin embargo la tratamos con una indiferencia preocupante. La paradoja es evidente: gastamos miles de millones buscando microbios fosilizados en un desierto helado, mientras permitimos que se extingan especies enteras frente a nuestros ojos.
La biodiversidad terrestre atraviesa lo que muchos científicos llaman la “sexta extinción masiva”. Se estima que más de 10.000 especies están críticamente en peligro de extinción. Los bosques tropicales, que albergan la mayor riqueza de formas de vida, son arrasados por la tala indiscriminada, la agricultura extensiva y la minería. Los océanos, cuna de nuestra evolución, sufren sobrepesca, contaminación plástica y acidificación por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.
El contraste es duro de ignorar. Mientras nos deslumbramos con la posibilidad de que en Marte hayan vivido bacterias hace miles de millones de años, aquí, en el único planeta conocido con vida activa –a día de hoy, al menos–, dejamos morir ecosistemas enteros. Y entre esas pérdidas no solo está la fauna o la flora: también está la vida humana: guerras, hambrunas, desigualdad extrema, migraciones forzadas… La misma especie que se emociona por un fósil microscópico en otro mundo es capaz de ignorar la tragedia de millones de congéneres en este.
Que no se mal entienda, nada de esto significa que debamos detener la exploración espacial, todo lo contrario: buscar vida en Marte o en lunas como Europa y Encélado es un empeño noble, profundamente humano. La ciencia y la curiosidad son motores de progreso. Pero sí significa que debemos reflexionar sobre nuestras prioridades. El entusiasmo por lo que podríamos encontrar allá afuera no puede convertirse en una coartada para desatender lo que ya tenemos aquí.
Además, hay una pregunta que surge de manera natural y que rara vez ocupa los titulares. Si los indicios actuales confirman que hubo vida en Marte, entonces lo esencial no es solo cómo era, sino por qué desapareció. ¿Qué transformó un planeta que pudo ser habitable en el desierto frío y árido que conocemos hoy? ¿Fue un cambio en su atmósfera, la pérdida de su campo magnético, la erosión lenta de sus ríos y mares? Sea cual sea la respuesta, la lección es evidente: la vida, incluso cuando surge, no está garantizada para siempre.
Y allí es donde la reflexión se vuelve más urgente para la Tierra. Si Marte perdió su biosfera, ¿qué nos asegura que no estemos empujando a nuestro propio planeta por un camino similar? El cambio climático, la deforestación masiva, la contaminación y la degradación de ecosistemas no son fenómenos aislados: son señales claras de que estamos alterando las condiciones que hicieron de la Tierra un lugar fértil para la vida.
Quizás lo verdaderamente revolucionario no sea encontrar vida en Marte, sino reconocer la fragilidad de la vida aquí. La pregunta más obvia no es “¿hay vida afuera?”, sino “¿qué haremos para que la vida en la Tierra no desaparezca también?”.
Imaginemos por un momento que, dentro de millones de años, otra especie inteligente llega a la Tierra y estudia nuestros fósiles. Encontrará ruinas de ciudades, restos de plásticos en los estratos, huellas de un clima alterado. Tal vez se pregunten, como nosotros ahora con Marte, cómo fue posible que un planeta tan rico perdiera el equilibrio que lo hacía habitable. Tal vez concluyan que la vida estuvo aquí, pero no supo cuidarse a sí misma.
No necesitamos esperar tanto para hacernos esa pregunta. El hallazgo en Marte debería servirnos como espejo, como advertencia. Porque lo que está en juego no es solo la fascinación científica ni el orgullo tecnológico, sino la capacidad de la humanidad de valorar la vida en todas sus formas. Y esa vida, al menos hasta ahora, solo la conocemos en un lugar: la Tierra.
Publicada originalmente en Ciper Chile.