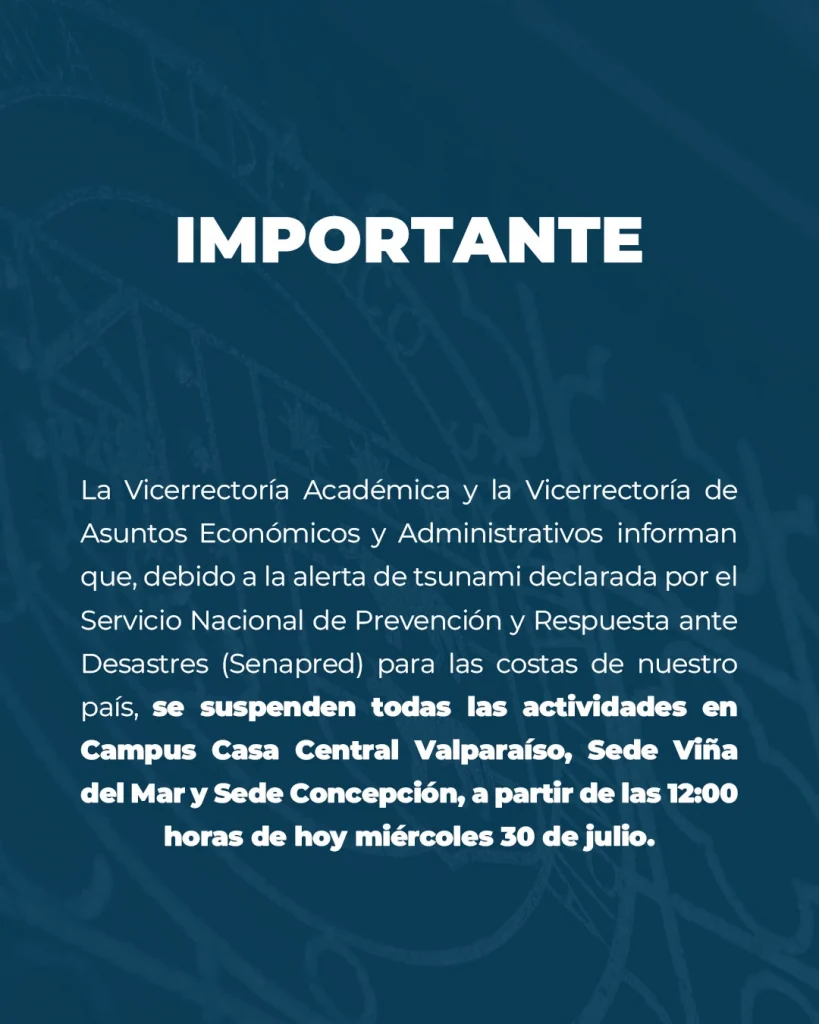En el Día Internacional de la Conservación del Suelo el académico autor de esta columna sostiene que «en un país donde la desertificación y los incendios ya no son fenómenos excepcionales, sino parte del paisaje anual, urge integrar la ciencia del suelo en las decisiones territoriales, ambientales y productivas. El suelo no es solo un soporte físico, sino un ecosistema vivo cuya salud define el futuro de las comunidades que lo habitan».
 Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre un recurso esencial: la tierra bajo nuestros pies. Los suelos sostienen la biodiversidad, almacenan agua, fijan carbono y alimentan nuestras cadenas productivas. Sin embargo, enfrentan amenazas crecientes debido a actividades humanas como la deforestación, urbanización, monocultivos, uso excesivo de agroquímicos, contaminación industrial, sobrepastoreo y manejo inadecuado del agua. Todo esto erosiona su estructura, disminuye su fertilidad y reduce su capacidad hídrica, afectando directamente la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la resiliencia frente al cambio climático.
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre un recurso esencial: la tierra bajo nuestros pies. Los suelos sostienen la biodiversidad, almacenan agua, fijan carbono y alimentan nuestras cadenas productivas. Sin embargo, enfrentan amenazas crecientes debido a actividades humanas como la deforestación, urbanización, monocultivos, uso excesivo de agroquímicos, contaminación industrial, sobrepastoreo y manejo inadecuado del agua. Todo esto erosiona su estructura, disminuye su fertilidad y reduce su capacidad hídrica, afectando directamente la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la resiliencia frente al cambio climático.
En Chile, la desertificación avanza con fuerza. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), cerca del 22% del territorio nacional muestra signos de degradación del suelo, lo que impacta a más de siete millones de personas. Este deterioro no es solo consecuencia del clima, sino también de la falta de políticas integrales que articulen ciencia, restauración ecológica y justicia territorial. Sin una mirada sistémica que incorpore el conocimiento científico y la participación local, la recuperación de nuestros suelos seguirá siendo fragmentaria e insuficiente.
También están los incendios forestales, los cuales destruyen la capa orgánica del suelo y alteran sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, lo que acelera la erosión y genera un ciclo de retroalimentación negativa que agrava aún más la situación. Un ejemplo reciente es el mega incendio de Valparaíso del 2 y el 3 de febrero de 2024, que afectó las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, quemando aproximadamente 9.216 hectáreas en total. De ellas, el 53% eran zonas forestales (~4.884 ha) y el 39% pastizales/arbustales (~3.594 ha). El resto incluía terrenos urbanos/agrícolas.
Frente a este desafío ambiental y social, la ciencia puede ofrecer soluciones reales y escalables. El Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM) y el Centro de Biotecnología (CB-DAL), ambos de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), han impulsado proyectos integrales para mitigar la degradación de suelos afectados por incendios forestales y contaminación con metales pesados, además de contrarrestar la desertificación mediante biotecnología y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), como algunas de las iniciativas obtenidas por la Dra. Marcela Carvajal (CB-DAL), el Dr. Francisco Cereceda y la ingeniera agrónoma Ximena Fadic (ambos del CETAM) y financiadas y por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que buscan restaurar suelos dañados por incendios forestales a través de la recolonización microbiana (ANID, PINC230027), u otro de los proyectos que apuntan a la descontaminación de suelos agrícolas contaminados con metales pesados de zonas industriales, como las de Puchuncaví-Ventanas, aplicando un bioproducto desarrollado a partir de una cepa nativa de hongos que han adquirido la capacidad de inmovilizar metales como cobre, plomo y arsénico, la cual ha sido aislada desde estos mismo suelos contaminados, calificando como una SBN (Fondef ID22I10279).
Ambas iniciativas han sido desarrolladas en colaboración con actores públicos y privados como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Codelco Ventanas, el Instituto Tecnológico para la Agricultura (ITAS) e Hinojosa Ltda., lo que permite validar y escalar estas soluciones biotecnológicas a otras zonas contaminadas de Chile y del mundo, así como proyectar su futura comercialización.
Las tecnologías desarrolladas por el CETAM y el CB-DAL no solo ofrecen soluciones técnicas concretas, sino que también abren la puerta para que Chile avance en la creación de un marco normativo robusto para la protección del suelo. El proyecto de Ley Marco de Suelos, ingresado al Congreso en enero de 2022 y actualmente en segundo trámite con indicaciones del Ejecutivo, propone establecer una institucionalidad específica, instrumentos de ordenamiento, incentivos para restauración y mecanismos de participación ciudadana, elementos esenciales para escalar las innovaciones biotecnológicas a nivel nacional del tipo SBN desarrolladas por los académicos de nuestros centros. Su aprobación permitiría consolidar una política pública que combine soluciones aplicadas a los distintos territorios basadas en ciencia y tecnología nacional, permitiendo alcanzar la ansiada justicia ambiental.
La experiencia internacional ofrece además modelos que refuerzan la urgencia de contar con una legislación robusta. En la Unión Europea, la Estrategia de Suelos 2030 establece metas concretas para lograr que todos los suelos del continente estén en buen estado para ese año, integrando la regeneración de suelos degradados, la protección de la biodiversidad edáfica y el monitoreo sistemático de su salud. En Estados Unidos, programas federales como el Healthy Soils Initiative y prácticas promovidas por el Departamento de Agricultura impulsan el manejo sustentable del suelo a través de técnicas como la rotación de cultivos, el uso de coberturas vegetales y la reducción de la compactación. Estas políticas demuestran que es posible establecer normas y estándares ambiciosos, acompañados de apoyo técnico y conocimiento científico, para enfrentar los desafíos comunes que afectan la funcionalidad de los suelos en el siglo XXI.
En un país donde la desertificación y los incendios ya no son fenómenos excepcionales, sino parte del paisaje anual, urge integrar la ciencia del suelo en las decisiones territoriales, ambientales y productivas. El suelo no es solo un soporte físico, sino un ecosistema vivo cuya salud define el futuro de las comunidades que lo habitan.
En este Día Internacional de la Conservación del Suelo, vale la pena mirar el territorio no solo como algo que se explota, sino como algo que se cuida colectivamente. Regenerar la tierra exige voluntad política, respaldo institucional y la convicción de que la ciencia puede —y debe— estar al servicio de las personas y sus territorios. Detrás de cada avance en la restauración de suelos hay compromiso, investigación y una visión clara: regenerar la tierra es también regenerar esperanza.